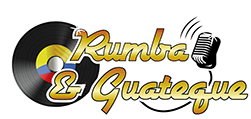El romance de ‘La Guarachera de Cuba’ con Cali
“Ya yo no quiero saber en la vida
De otras caricias que no sean las tuyas
Yo te idolatro, vida de mi vida
Todas las noches sueño que me arrullas
Cuando despierto me siento más tuya
Y te bendigo, bien de mi vida
Qué bien se vive cuando se ama mucho
También se sufre, se gime y se llora
Paro no importa si hay mucho cariño
Cuando se tiene algún ser que se adora”

*Por Gerardo Quintero Tello
Director del Noticiero 90 Minutos, docente y escritor de los libros ‘¡Ecuajey!’ y ‘¡Traigo de Todo!’
Las horas marcan el filo de la madrugada en el templo de la melodía antillana en Cali. ‘La Bodega Cubana’ es un hervidero de rumba y sabor, allí en su tradicional punto de la Carrera 40 con Calle 9. La descarga arrebatadora de la Sonora Matancera inyecta de adrenalina el atestado sitio.
Haga una pausa, tenga una remembranza y piense que es la noche del 18 de julio de 2003 y apenas hace dos días falleció ‘La Reina Rumba’. Jairo Burbano, el discómano de la bodeguita cubana, sale de su refugio, esquiva a dos parejas que danzan en la pista y va hacia el fondo de la estrecha sala. Descuelga la pantalla de un color blanco que estremece la oscuridad de esta rumba de ‘juernes’ y vuelve rápidamente a su cubículo.
Un silencio reverencial se apodera del ambiente sudoroso, cargado de licor. De pronto aparece ella, vestida de rumba, mostrando su ‘bemba colorá’. Silencio: ‘La Contentosa’, ‘La Diosa de la Rumba’, ‘La Señora del Ritmo’ aparece en escena. El goce pagano se detiene por siete minutos eternos. Celia Cruz canta ‘Bombelé’, uno de sus éxitos con la Fania All Stars, y su acompañante es nadie más ni nadie menos que Jhonny Pacheco y su flauta maravillosa. De pie, todos se acercan lentamente y escuchan la descarga de salsa y sabor. Las huellas de Celia en Cali son indiscutibles.
Un atronador aplauso despide la muestra musical. Como si fuera un concierto, la gente le ruega otra canción a la Celia de la pantalla. “Es que ella era la doña de la salsa y Cali era su casa. Su muerte me dolió en el alma”, recuerda Claudia Patricia Reina, una joven embebida en la sopita en botella que suena por los estridentes parlantes.
Tal vez fueron sus orígenes humildes, tal vez su voz hermosa de contralto, tal vez su brillante calidez, o todo junto, pero Celia se hizo querer muy pronto de los caleños. José Pardo Llada, el recordado periodista cubano que se radicó en la capital vallecaucana, decía que a Celia la había conocido a principios de los años cincuenta, cuando fue contratada por la emisora Radio Progreso de La Habana para actuar con la Sonora Matancera. Pardo llevaba en sus recuerdos que los músicos de la Sonora no querían que los acompañara Celia porque decían que era una negrita flaca y fea, pero fue su director Rogelio Martínez, quien le apostó a la voz y calidez de la gran Celia.
Eduardo Márceles Daconte, el escritor aracateño a quien tuve el privilegio de presentar junto con su obra ‘Azúcar’, en la Feria Internacional del Libro de Cali 2024, recuerda que Celia arriba a la Sonora para reemplazar a ‘La Gordita de Oro’, Myrta Silva, una apuesta que en un principio no fue bien recibida entre la fanaticada cubana. El 3 de agosto de 1950 es una fecha memorable, pues precisamente es cuando empiezan los 15 años que Celia estuvo con la gran sonora de Matanzas. Pero esos inicios no fueron tan dulces como esperaba Celia y es de prever que forjaron su carácter e influyeron en su determinación para conseguir sus propósitos a pesar de las ‘piedras del camino’.
“Myrta Silva tenía una inmensa fanaticada en la isla caribeña. Era una mujer sensual que imprimía a sus presentaciones una excitante carga de erotismo, además era blanca, y tal cosa e la sociedad cubana de entonces –con un sustrato de racismo inconfesado- incidía en su popularidad. En cambio, para Celia, el ser negra obstaculizaba su ambicionada meta de cimentar una carrera de cantante. Para ella fue, sin duda, doloroso aceptar que el color de su piel era motivo de rechazo para la sociedad cubana. Al principio, el público llamaba a la emisora para pedir que volviera Myrta Silva”, recuerda Márceles Daconte. Y es que la propia Celia dijo alguna vez, con no poca amargura en la remembranza, que “decían que yo tenía una voz chillona, que no pegaba con la Sonora y se refirió al estilo histriónico de su antecesora diciendo “que a la gente siempre le ha gustado el relajo”.
Lo que vino después de ese ‘picante’ arribo a la Sonora solo puede traducirse como un torrente de éxito tras éxito. Primero fue ‘Cao cao maní picao’, una guaracha que marcó el derrotero de lo que vendría posteriormente. La canción sonada con fuerza en 1951 fue un éxito inmediato y luego siguieron en cascada ‘Tatalibabá’, ‘Ritmo, tambó y flores’, ‘La guagua’, ‘El yerbero moderno’.
“Lo más grande para mí es la Sonora Matancera, esa orquesta que me dio a conocer por el mundo. Rogelio Martínez tuvo fe en mí cuando las cartas llegaban a Radio Progreso diciendo ‘saquen a esa mujer que no pega con la Sonora’, y hubo alguien que me ayudó y que tuvo confianza en mí”, recordó en alguna entrevista la gran Celia Cruz. ‘La Guarachera de Cuba’ estuvo quince años en la Sonora, grabó más de 180 canciones, dejó una serie de éxitos que la llevaron a sonar por todo el mundo hispanoamericano y su voz llegó a una ciudad colombiana que la adoptó como si fuera de su casa.
“No vayas a olvidar a esta humilde guarachera que a veces me entrego entera, así es que nunca olvides mi nombre, yo me llamo Celia Cruz ¡Ay la bemba colorá!…”
Y es que el romance entre ‘La Guarachera de Cuba’ y esta capital de la rumba nació en los años cincuenta, cuando la Sonora Matancera mandaba en las cantinas y bares de la zona de tolerancia de los barrios Sucre, Obrero y San Nicolás, el rectángulo de oro de la rumba, como suele llamarlo el investigador musical Rafael Quintero.
Celia comenzó a tejer su impronta musical en los genes de los rumberos el 12 de febrero de 1954, cuando aterrizó en un viejo DC 10 de Avianca en el antiguo Calipuerto. Fueron cinco días en los que los caleños ‘santificaron’ a la ‘Reina Rumba’, como la bautizó su biógrafo, el caleño Umberto Valverde, quien falleció el año pasado.
El radio teatro de Radio Pacífico, el Teatro San Nicolás y hasta el Club Colombia disfrutaron con el coctel de ‘Burundanga, con el cual embriagó el alma de los gozones.
“En el Club Colombia no la querían dejar presentar, porque algunas damas de la época decían que esa música ruidosa era ofensiva para presentarla en el sitio. Pero cuando llegó, la gente se paraba en las mesas para verla bailar”, me relató hace unos años Pepe Valderrutén, el fallecido “matancerólogo” caleño, quien fue íntimo amigo de Celia.
El investigador musical Rafael Quintero, en su grandioso libro ‘Cali Salsa Forever’, rememora una par de momentos muy significativos para la ciudad relacionados con Celia Caridad Cruz y Alfonso. Durante una de esas largas conversaciones musicales con Rafa, me recordó cómo precisamente en julio de 1954 el entonces acogedor villorrio se revolucionó, especialmente en los sectores populares, con el debut de la Sonora Matancera, en el Teatro San Nicolás.
No era para menos, por primera vez se presentaba en Cali la popular agrupación y hacían su debut en la ciudad cantantes como Celia Cruz, Laíto, Caíto y Alberto Beltrán, que apenas se incorporaba a la orquesta en reemplazo de Bienvenido Granda. Y la presentación de la decana de las orquestas cubanas fue tan exitosa que al otro día también hicieron un ‘toque’ en el teatrino de Radio Pacífico, gracias a las gestiones de don Julio Córdoba, gerente de RCN.
Pero quizás la prueba de fuego y la entrada triunfal de Celia en toda la ciudad fue la legendaria presentación de la artista habanera el 12 de noviembre de 1955 en el exclusivo Club Colombia. La sola invitación de Celia generó una gran controversia y división entre los socios del Club, pues algunos consideraban esta música como de negros y del diablo y que no traería nada bueno para la ciudad.
Y es que hay que recordar que una década antes, en 1942, como se revela en el libro ‘Cali Salsa Forever’ las élites más conservadoras de la ciudad ya ponían el grito en el cielo por esta música que provenía de las islas caribeñas y que con ese ritmo tan ‘peligroso’ ponían en riesgo la estabilidad cultural de la ciudad.
El Diario del Pacífico no dudó, incluso, en dedicar un editorial para censurar estos ritmos del demonio que nos estaban invadiendo: “Causa verdadero pesar oír constantemente en muchas radiodifusoras, en nuestros bailes, retretas y serenatas, la conga, la guaracha, la rumba, el corrido, el tango, el bolero-son, etc. Esta clase de música, si así podemos llamar, es desgraciadamente preferida por nuestros jóvenes y nuestras jóvenes danzantes en nuestras fiesta sociales”.
Entonces es fácil deducir el ambiente al que se enfrentaba Celia cuando la invitaron al exclusivo Club Colombia para presentarse a las diez de la noche del histórico sábado 12 de noviembre. Sin embargo, solo bastaron unos acordes, el sabor de ‘La contentosa’ y su potente voz para que ese público distante, que había pagado diez pesos por ver a la artista, cayera rendido a los pies de la ‘Reina Rumba’.
“Cuando Celia Cruz cantó su éxito ‘Burundanga’, echó al piso todos los prejuicios de la élite caleña sobre las personas que gustaban de su música arrebatada. De todas maneras no dejaron de manifestarse las críticas. Este hecho valida la presencia del sentimiento por la música antillana presente en el espíritu caleño, que invita a bailar sin importar el estrato social al cual se pertenezca”, dice Rafa Quintero.
‘Celia Cruz, Reina Rumba’
En su libro ‘Celia Cruz, Reina Rumba’, Umberto Valverde tiene también un recuerdo de aquel momento que parece extraído de las más excelsas páginas del realismo mágico. El escritor, nacido en el barrio Obrero, recuerda que la gran aventura que se comentaba en las esquinas del popular sector fue la que hicieron los hermanos Horacio y Alberto Fajardo, quienes al enterarse de la presentación de la artista en el Club Colombia decidieron que, contra viento y marea, ellos estarían en el concierto.
Relata Umberto en su libro que los hermanos consiguieron los 20 pesos para asistir a la presentación reuniendo el dinero entre toda la ‘gallada’ de amigos, al tiempo que convencieron a don Cristobal, el viejo sastre del barrio, para que les facilitara dos vestidos completos con saco y corbata.
Ese sábado novembrino de 1955, Alberto y Horacio tomaron un bus con algo más que vergüenza, previamente se habían demorado media hora en peinarse y acicalarse para llegar a la rumba soñada, quedaron tan bonitos que ni su hermana Catalina los reconoció. Umberto relata que el viejo Club Colombia quedaba por el norte, cerca de la Avenida Sexta y era un sector que casi nunca frecuentaban los vecinos del Obrero. Para poder ingresar al Club tuvieron que sortear múltiples peripecias, pero que lo que siguió se lo dejo a Umberto para que lo relate:
“Alberto y Horacio trataron de no llamar la atención. Se arrinconaban a las paredes. Entraron al salón y se quedaron todo el tiempo en el baño. Cuando oyeron las trompetas de Pedro Knight y Calixto Leicea, cuando oyeron el piano de Lino Frías, se alistaron por última vez. Alberto sacó la peineta Tres Estrellas y se dio el último toque en su mota, como en esa película que había visto hace poco donde un tipito se engancha con la puerta del carro y se va al barranco”.
Valverde continúa con el fantástico relato: “Celia Cruz salió con la canción en la boca: Se oye el rumor de un pregonar, que dice así, el yerberito llegó. Horacio y Alberto se acercaron al escenario como si fuera un imán, ya no les importó que los descubrieran, y cuando menos pensaron, a la tercera o cuarta canción, ya estaban bailando entre los dos y llamaban a Celia para que los acompañara. Cuando Burundanga terminó, dos empleados del club fueron a sacarlos. Después trajeron a la policía. La gente los miraba con asco. Ya se sentían perdidos en la calle, y de repente Celia Cruz bajó del escenario y los defendió. Amenazó con irse del espectáculo sin cantar más y prometió que ellos no molestarían a nadie”…
El escritor de ‘Celia Cruz, Reina Rumba’ concluye el increíble relato contando cómo los hermanos se convirtieron en los personajes más famosos del barrio Obrero y cómo el relato cada vez se fue haciendo más extenso, más lleno de anécdotas y más inverosímil, incluso Horacio llegó a decir que bailó con la Reina del Valle. La historia se mantuvo por años y logró que el mito de una ‘Celia heroína’ que evitó que sacara a unos muchachos humildes del gran Club Colombia sumara adeptos a su gran religión musical.
Usted abusó, sacó provecho de mí, abusó, sacó partido de mí, abusó. Y me perdona por seguir con este tema, pero yo no sé escribir poemas y tampoco una canción sin un tema de amor…
Celia ‘abusó’ de Cali, o tal vez Cali ‘abusó’ de la música de Celia. Una ciudad que la recibió más de quince veces y que la acogió como una de las suyas. A tal punto que en su última visita, en diciembre de 1999, fue declarada huésped ilustre de la ciudad. Colombia, recuerda el escritor Eduardo Márceles, fue uno de los países más visitados por la maravillosa intérprete, estuvo en este país en más de 65 oportunidades y la última vez que se presentó en Colombia fue el 24 de julio del 2000. Sentía mucho temor a la altura de Bogotá, donde murió un artista que quería y admiraba mucho, Miguelito Valdés, ‘Míster Babalú’, por eso prefería ciudades más cálidas como Barranquilla y Cali.
Darío Muñoz, empresario de la música y propietario de emblemáticos lugares de la rumba como Siboney, también desanda sus huellas y recuerda que la trajo en 1985 a Los Compadres, un antiguo grill de rumba dura en Cali que quedaba en Menga y a donde llegaban a rematar todos los ‘mágicos’ de aquella época, como se le decía a los hombres que un día se acostaban sin un peso y al otro ya eran millonarios. “¿Y cómo lo hacen?”, se preguntaba Frankie Ruiz, y el coro respondía: “Yo no sé”.
“Se metieron 800 personas en un sitio que solo podía recibir a 500. Fue apoteósico”, dice este hombre que lleva más de sesenta años en el trasegar de la salsa caleña y que ha inaugurado más de 31 grilles, incluyendo ‘Son Caribe’ y ‘Siboney’, sitios emblemáticos de la tradicional rumba del barrio Alameda.
Eso era precisamente lo que hacía vibrar a Celia en Cali. El cariño que le profesaba la gente. Ahora recuerdo a esos rumberos como ‘Hugo Tarjetas’, un melómano ya fallecido que en cada visita de la ‘Reina Rumba’ le enviaba dos docenas de rosas encendidas. El mismo que le había mandado a tejer una corona de plata que le iba a costar $200.000, pero que tuvo que desechar con la partida de la Guarachera el 16 de julio del 2003.
Y es que esa era Celia, la misma que le gustaba venir a Cali porque se le parecía, en su rumba y su calor, a su barrio de Santos Suárez, en La Habana. La misma mulata que desafiaba el vendaval sin rumbo de sus admiradores para recorrer la Avenida Colombia –frente al Hotel Inter–, porque le recordaba las caminatas por los malecones de la capital cubana.
Hace tres años, cuando la Secretaria de Cultura de Cali, entonces de la mano de Leonardo Medina, decidió reeditar su libro ‘Celia Cruz, Reina Rumba’, el escritor Umberto Valverde me dijo con mucha seguridad que Celia tuvo tres ciudades que amó en su vida: La Habana, Nueva York y, por supuesto, Cali. En esta ciudad, Celia sintió que la adoraban, ella era una diosa de la rumba y los caleños siempre le expresaron un gran respeto. Umberto me contaba que a Celia le gustaba recorrer medio de incógnito la ribera del río Cali, en la zona del oeste y por eso le gustaba alojarse en el Hotel Inter o en alguno de los lugares que quedaban cerca de ese río que de alguna manera le recordaba su patria perdida.
“Ella fue la máxima expresión de la música antillana. No murió, porque ella vive en los corazones de los caleños”, me dice Eiber Augusto Márquez, un jubilado de Emcali, mientras se ‘despacha’ un ron entre pecho y espalda, “en memoria de mi negra”.
“Todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien…”
Un carnaval de alegría fue el que vivió Celia Cruz en cada una de sus presentaciones en Cali. Ni siquiera se amilanó cuando en 1976 volvió por segunda vez a la ciudad, después de 22 años, y solo cantó media hora porque el grupo con el que vino no le dio la talla.
El desencanto fue general, pero la ‘negra tenía tumbao’ y dos años después regresó con Carlos Argentino y la Sonora, entonces, su pregón volvió a retumbar.
Umberto Valverde tampoco nunca olvidó cuando en 1977, Celia y la Matancera dieron un concierto en la Cárcel de Villahermosa. “Los presos se agitaban como una ola gigantesca y gritaban como locos. Celia Cruz los hipnotizó con su voz, les hablaba como si fuera su madre ausente”, me decía Valverde con sus ojos inyectados de emoción.
Por eso Gladis Motta, ama de casa, aún recuerda que sintió una puñalada en el corazón cuando conoció la noticia de su muerte. “Me dolió mucho. He bailado tantos boleros y guarachas de Celia que ya perdí la cuenta”, recuerda ella nostálgica.
Esos mismos recuerdos son los que acompañan a Luis Guillermo Restrepo, ex director de Opinión de El País, y que en 1993 la trajo para un Festival de Orquestas. Un 29 de diciembre la Guarachera, junto con su compinche Jhonny Pacheco, electrizó el Gimnasio Evangelista Mora: “Celia cumplió un ciclo vital, pero no se nos morirá jamás”.
Justamente estuve en ese concierto, en la gradería, un poco lejos de la tarima, pero estaba emocionado porque era la primera vez que veía a Celia en un concierto. Tantas veces me habían hablado de ella, tantas tardes y noches escuché a mi madre y a mis tíos hablando, bailando y libando con sus canciones, que me parecía increíble estar allí admirándola, cautivado por sus pelucas relucientes, por el brillo de su vestido, por esa magia que solo Celia podía proyectar en el escenario.
Y aún guardo en mi memoria el instante en que arrancó su presentación con uno de esos temas que a mí me convencieron de que estaba frente a una diva monumental de la música afrolatina. Mientras ‘La Reina Rumba’ marcaba la clave, se sonreía con Pacheco y arrancaba con ese arrebato:
“Pa’ mi, tú no eres na’
Tú tienes la Bemba Colorá
Pa’ mi, pa’ mi, pa’ mi, tú no eres na’
Es que tú tienes la Bemba Colora”
El Coliseo se fue desbaratando a pedazos. Como una ola ‘in crescendo’, la ‘Bemba Colorá’ de Celia nos fue envolviendo, apretando, seduciendo y esa noche la amamos, adoramos a esa reina rumba, como la gran guarachera, como ‘La contentosa’ que convirtió en Cali en una catedral que la reverenció, que se postró ante su danza contagiosa y que la catapultó al altar de sus máximos ídolos musicales.
Unos años antes, siendo un niño, la había visto también, a lo lejos, durante un partido del América en el Pascual y Umberto Valverde la llevó a que diera el puntapié inicial. Celia esa tarde dominguera y calurosa interpretó un par de canciones. La última vez que la vi fue precisamente en el Coliseo Sanfernandino, pero yo ya en un cubrimiento periodístico de Feria de Cali. ‘La vida es un carnaval’ era un himno en la ciudad, yo estaba a escasos metros de la tarima y pude observar cómo ‘La Reina rumba’ estaba maravillada viendo a miles de personas coreando ese tema que fue su último gran éxito en esta capital que la idolatró. Un potente y rugiente ‘Gracias Cali, los adoro”, fue el colofón de una noche inolvidable.
El escritor y poeta bonaverense, Medardo Arias, se encontró un par de veces con Celia Cruz y en ambas logró dos anécdotas espectaculares que guarda con celo en su memoria.
“La primera vez que la conocí fui a verla a una presentación y yo estaba detrás del escenario en el Coliseo Evangelista Mora. Por alguna circunstancia fui a su camerino, pero no tuve la precaución de tocar antes. En Estados Unidos existe una frase inglesa que dice “Are you decent” (está usted decente) para verificar que alguien está disponible; pero yo no pregunté nada y entré, y en ese momento estaba doña Celia Cruz cambiándose. Justo entonces se estaba poniendo unas grandes almohadas en el trasero y a mí me dio una pena infinita.
Con el tiempo, entendí que eso es muy cubano; de hecho, está históricamente documentado en el chachachá más famoso que existe, que es “La engañadora”, de Enrique Jorrín, que habla de una chiquita que se paseaba por el prado del Hotel Neptuno en La Habana y todos los hombres la miraban porque parecía una langosta, pero lo que realmente tenía era unas almohaditas, por eso el chachachá se llama “La engañadora”. La verdad es que Celia me pegó un grito y me dijo: “Oye, chico, como se te ocuuuurreeee”, y a me dio una pena tremenda, le pedí excusas y salí rápidamente”.
Después del insólito y tragicómico episodio, el escritor me cuenta que volvió a encontrarse con ‘La contentosa’ cuando la trajo el empresario Larry Landa al Primer Carnaval de Juanchito. En el hotel logró reunirse con ella y Medardo invitó al poeta caleño Octavio Paz. El vate criollo era muy efusivo, conversador, y aunque no pareciera que estuviera enamorando a Celia, le lanzó dos o tres comentarios que la hicieron sonreír a carcajadas.
“Pedro Knight, el esposo de la artista cubana, era un hombre muy celoso y cuando salió y vio la escena con Celia muerta de la risa, se enojó y lanzó un grito: ‘Ceeeeliaaaaa…’, entonces ella se silenció y nos dijo medio en serio y medio en broma: ‘Tengo que irme porque este señor es muy celoso’, mientras nosotros conteníamos la risa”.
“Cuando la gente se muere (ay, Dios mío)
Se dice que era tan buena (tan buena)
Tan buena cuando vivía
Como la noche y el día (¿tú crees?)”
Celia se marchó ya hace 22 años, pero como dijo alguna vez su amigo y paisano, el periodista José Pardo Llada, “su simpatía y sencillez jamás serán olvidadas”, y en Cali, donde se le hizo un altar musical, mucho menos.
Quiso cantar hasta el final, tal vez porque quería que la recordaban por siempre. “El retiro es la muerte, y no lo digo por los artistas, porque hay artistas que cambian la faceta de su carrera, creo que la inactividad es el cáncer del alma. Siempre he pensado que me retiraré el día que Dios apague mis facultades. Yo, como Miguelito Valdés, quiero despedirme de la vida, en el escenario”,
Aquí, en esta ciudad donde sus letras son liturgias y su música una invitación a bailar, Manolo Vergara, en El Habanero, le hizo un homenaje a ‘La guarachera de Oriente’. En ese otrora templo de la música antillana, una estatua de dos metros de alto, realizada por el escultor Carlos Robayo, y un óleo adornado con la hermosa sonrisa de Celia, fueron testigos de las noches rumberas de los caleños. Desde hace unos meses, la escultura reposa en el Museo Planeta Salsa, donde otro experto en Celia Cruz, Oscar Jaime Cardozo, levantó un altar a la ‘Reina Rumba’.
Justamente hace trece años, Oscar Jaime publicó una bella columna en el periódico Q’Hubo de Cali, en la que recordaba como a los 17 años, en pleno Festival de Juanchito, se fue casi ‘volado’ de la casa para conocer a ‘La Reina Rumba’.
“Preguntando y preguntando, una veces a pie y otras colgado del tubo de aluminio de alguna destartalada guagua, llegué del puente pa’llá, y sí señor, la música estaba sonando a todo timbal. Me acerqué y me fui adentrando entre negros y blancos, entre espontáneos bailarines y hermosas mulatas que aún tenían arenas del río Cauca en sus torneadas piernas. El sol calentaba, pero el río traía la brisa de una tarde carnavalesca alrededor de la salsa. Salió la Sonora Matancera. Rogelio adelante con sus arsénicas gafas, más atrás Caíto y Yayo ‘El Indio’. La verdad llegó la euforia a mí, cuando mi Celia, la gran Celia del mundo, empezó a cantar ‘Sopita en Botella’. Yo perdí la relación de tiempo y espacio, para perderme bailando con una mulata encarnación, que olía a humo de leña, sudor y guaro”. Así, como lo describe Oscar Jaime, ha sido la adoración de los caleños por la negra hermosa que nació en Cuba, pero se hizo ciudadana del mundo.
Oscar desde comienzos de este año prepara la gran conmemoración de los cien años del nacimiento de la artista cubana. El 25 de octubre será la gran fiesta para recordar la vida de quien fue clave en la musicalidad futura de Cali y 90 Minutos estará acompañando este acontecimiento.
Los testimonios de esta devoción por Celia en Cali son permanentes. Carlos Molina también logró conseguir para el Museo de la Salsa del barrio Obrero, uno de los famosos vestidos que lució Celia Cruz en sus presentaciones con la Fania All Stars.
Después de tres años de contactos, búsquedas, retrasos por la pandemia, por fin este quijote de la preservación musical de la ciudad logró que el atuendo engalanara este espacio cultural. De seguro, sin saberlo ni preverlo, Ómer Pardillo Cid, rector de la Fundación Celia Cruz, donó el vestido al icónico barrio Obrero, el mismo lugar donde la música de ‘La contentosa’ comenzó a escucharse y se hizo incontenible para el resto de la ciudad. “Para nosotros Celia es y siempre será la más grande representación de los sonidos del Caribe y más una mujer adorada en Cali”, dice Molina mientras admira ese vestido brillante, de un rosado intenso, con detalles lila y que observa con la misma devoción que un niño se deleita con el rostro de su madre.
El vestido de Celia llegó al mismo lugar donde sus devotos aprendimos a amarla y desde donde su canto se fue extendiendo de barrio en barrio, de esquina en esquina, como ‘la palabra’ de una elegida.
“Por favor nunca se olviden de mí, yo amo mucho a Colombia”, dijo Celia en una de sus últimas entrevistas a un medio colombiano y Cali le cumplió con creces porque aquí siendo ‘La Reina Rumba’.
“La rumba me está llamando
Bongó, dile que ya voy
Que se espere un momentico
Mientras canto un guaguancó
… Dile que no es un desprecio
Pues vive en mi corazón
Mi vida es tan sólo eso
Rumba buena y guaguancó”
El pasado 18 de julio se cumplieron 22 años desde que la rumba llamó a Celia, pero en otro lado. En el cielo un concierto celestial se gestó al lado de sus grandes amigos que la antecedieron en el viaje sin regreso. Héctor Lavoe, Daniel Santos, Bienvenido Granda, Arsenio Rodríguez, Tito Puente y Benny Moré afinaron sus voces, lucieron sus mejores gales y la esperaron en medio de un carnaval, como a ella le gustaba, porque ‘La Guarachera de Cuba’ llegó para quedarse.
*(Historia publicada en el libro ‘¡Ecuajey!: Historias salseras, de rumba y nostalgia caleña’)